
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Murió Henry Raymont, colega que, entre otros logros, dio la primicia de la fracasada invasión de exiliados cubanos a Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro en 1961. Un gran periodista, una gran persona, recordado por esos motivos y por su extensa carrera por The New York Times. Onkel Henry (tío Henry) firmaba en su alemán natal los correos que me enviaba menudo. Nos habíamos conocido en Washington. Éramos vecinos. Falleció el 15 de julio de 2025 en Tepoztlán, México, a los 98 años, después de haber dado varias vueltas al mundo. Tuvo tres hijos con Wendy, su mujer, y, a su vez, cuatro nietos.
Lo recuerda con una anécdota Hernán Iglesias Illa, editor general de Seúl, en el artículo Dos besos de Amalita: “Una tarde de principios de los 80, a Henry Raymont lo invitaron a tomar el té con el secretario general de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuellar, y con Amalia Lacroze de Fortabat. Cuando llegó (estoy casi seguro de que esto ocurrió en Nueva York), le preguntaron si la conocía a Amalita. ‘No la conozco, pero sé perfectamente quién es’, respondió Raymont. ‘Por culpa de su yerno, Julio Amoedo, casi me fusilan en Cuba’. Amalita, que no se inmutaba por nada, se le acercó, le dio un beso en cada cachete y le dijo: ‘Por suerte, ese hijo de puta ya no es mi yerno”.
Hace dos décadas, como también recuerda Iglesias Illa, mantuvimos una larga charla, casi biográfica, que se publicó en el diario La Nación, de Buenos Aires.
El título: Henry Raymont: “El argentino tiene la manía de quejarse”.
Sostiene Henry Raymont, dice el texto, publicado el 20 de julio de 2005, que América Latina ha cometido un error mayúsculo: importar paradigmas europeos, adaptarlos a su propia realidad y proyectarlos a su relación con Estados Unidos.
“Hablan de comunismo en Cuba –dice, risueño–. ¿De cuál? ¿El de Stalin, el de Kruschev? ¡No! Y lo demuestro con un estribillo: «Fidel, seguro, a los yanquis dales duro». Eso es pachanga. No es el Gulag soviético ni son los campos de concentración. ¡Esa es Cuba, chico! Eso es el Caribe. ¿Fascismo en Argentina? ¿Nazismo en Argentina? Aquí lo grave han sido los desaparecidos, algo contra natura que no es parte de la cultura. Son importaciones, malas imitaciones. Este suelo es distinto al europeo. Imagínate salir de Holanda, con los molinitos y las casitas, y llegar a Texas o a la Patagonia. Lo primero que tienes que hacer es cambiarte los zapatos”.
Raymont, nacido en 1927 en la ciudad alemana de Königsberg (hoy, Kaliningrado), criado en Buenos Aires y radicado en Washington después de haber vivido en Nueva York, melómano confeso, devoto del Teatro Colón, trotamundos implacable, conoce el paño. Como periodista de la United Press International (UPI) durante 18 años y de The New York Times durante otros 12 y como columnista de varios periódicos latinoamericanos ha cubierto la región y sabe de su relación con Estados Unidos durante medio siglo.
En ese lapso no debe de haber presidente norteamericano y latinoamericano con el que no haya tratado. Entre ellos, recuerda a Juan Domingo Perón, con quien compartió cinco días en la República Dominicana, después de su derrocamiento, en 1955, y a Fidel Castro, celoso en su afán de explicarle que no iban a fusilarlo cuando quedó detenido tras haber sido el primero en informar sobre el desembarco en Bahía de Cochinos. En la actualidad, escribe para periódicos de América Latina y, ocasionalmente, para The New York Times, The Washington Post y San Francisco Chronicle.
En su haber, Raymont cuenta con la autoría del libro Troubled Neighbors. The Story of US–Latin American Relations from FDR to the Present (Vecinos en problemas. La historia de las relaciones de Estados Unidos y América latina desde Franklin Delano Roosevelt hasta el presente).

De su libro escribió Arthur Schlesinger Jr., uno de los historiadores más distinguidos de Estados Unidos: «Por casi medio siglo, Henry Raymont ha sido un agudo observador de la interacción entre Estados Unidos y América Latina. Este libro perceptivo y provocativo nos deja una lección que podríamos, y deberíamos, aprender».
En él, Raymont señala como fenómeno la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, por «el sentido de geopolítica con el que identificaba a América Latina y a Estados Unidos como un nuevo mundo, distinto de Europa, con otros valores». Si tuviera que escoger un año en especial en la relación entre el Norte y el Sur, dice, se inclinaría por 1958, con Richard Nixon como vicepresidente y, en Argentina, con Arturo Frondizi como presidente.
«No soy un adulador de Roosevelt, pero admiro su humanidad, su sentido del humor, su ironía –dice Raymont, profesor visitante en la Freie Universität, de Berlín, y ex director de Asuntos Culturales de la Organización de los Estados Americanos (OEA)–. Cuando ves lo que tenemos hoy, bueno, es para morirse. En este momento tenemos un señor, Bush, que tiene una enorme dificultad verbal. Lo peor que han hecho sus enemigos ha sido subestimarlo, porque tiene mucho carisma y, con sus fallas, lamentablemente, se identifica la mayoría del pueblo norteamericano. Cuando los intelectuales lo desahucian, la mayoría del pueblo norteamericano lo adopta.»
–Pocos reparan en el carisma de Bush, sobre todo fuera de Estados Unidos.
–Como Clinton. Yo he visto mujeres con Clinton. Se mueren. Es un hombre que se hizo a sí mismo. Bush es lo mismo, porque se rehízo. Conocí al padre: era conocido de mi suegro. Lo conocí en las Naciones Unidas como embajador. Un hombre muy fino y de mucha calidad humana.
–¿Cómo ve a Kirchner?
–Kirchner es un ente desconocido para mí. No lo entiendo. Su ritmo es otro. Es una actitud casi mexicana: le vale madre todo [no le importa nada]. Puede que sea una manera inteligente de tratar con la opinión pública: cuanto más enigmático, menos vulnerable.
–¿Nota diferencias con otros presidentes?
–Tomemos un caso opuesto. Aquí tenían un señor que se llamaba Illia, a quien entrevisté. Me quedé boquiabierto cuando me contó que su único viaje al exterior había sido en 1938 o 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, a un congreso médico en Europa, posiblemente a Berlín. No sabía qué había en el mundo. Lo echaron y ese día el pueblo fue a las carreras y al fútbol. Llegó Onganía y nadie se inquietó ni se incomodó. Era una total ruptura del proceso democrático.
–Argentina es uno de los países más antinorteamericanos del mundo, sensación que se ha incrementado durante el gobierno de Bush.
–Sí, pero fíjate que cuando llegó Roosevelt a Buenos Aires los periódicos calculaban entre 500.000 y un millón el número de personas que llenaba las calles por las que iba él con el presidente Justo. Los dos con galera, algo increíble. Fue una recepción apoteótica.
–Era otro país.
–El argentino tiene la manía de quejarse. Yo soy de los que se mueren de risa de aquellos que dicen que aquí nada funciona. Aquí todo funciona. Se come como en ninguna parte. No me refiero sólo al menú, sino a la manera de tratar la comida. Argentina continúa siendo una sociedad civilizada. La comida es un acto social. Por ejemplo, me tocó regresar al hotel a las dos de la mañana. Yo me acostaba a las 9.30 o 10 de la noche. A las dos de la mañana, la ciudad es igual que a las cuatro y media de la tarde. No hay nada parecido en América Latina.
«Me habían puesto preso y se anunció que me iban a fusilar en Cuba, porque había dado la primera noticia de Bahía de Cochinos»
–En América Latina hay paradigmas nuevos, como Hugo Chávez y Evo Morales.
–Chávez, Morales y los demás son coyunturas. Mi maestro es Germán Arciniegas: dice que América es otra cosa, y punto. El gran error que se ha cometido y se sigue cometiendo es la adaptación de los paradigmas europeos al nuevo mundo. En la parte específica de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina tuvimos la desgracia de tener una mayoría de europeos que adaptaron sus teorías y las proyectaron a la relación con Estados Unidos. Cometieron un error garrafal.
–La corrupción, por ejemplo, no deja de ser un fenómeno universal, más propio de Europa que de Estados Unidos.
–Compárala con Italia. Aquí es una cuestión de comisaría, no de cancillería. No tiene una envergadura filosófica. Es un robo de niños, comparado con los campos de concentración, las persecuciones masivas. Todas las imitaciones son apócrifas. Tengo un gran respeto por México. Argentina es el país más simpático de América Latina a pesar de la fama de tango lúgubre. Buenos Aires es una de las ciudades más abiertas y civilizadas. México es misterioso. El argentino es muy abierto. Todo lo contrario es el mexicano: cuando te dice «ni modo», no sabes si te dice sí o no.
–Bueno, su formación es básicamente argentina.
–Yo me crie aquí. Fui al Buenos Aires High School, de interno, y los veranos los pasaba con una mujer inglesa anciana, en Córdoba, así que, aunque mi primer idioma era el alemán, los segundos fueron el inglés y el español al mismo tiempo. Las malas lenguas decían que yo había entrado en el periodismo para salir de Argentina lo antes posible y para ir a los ensayos del Teatro Colón. Lo segundo era cierto; lo primero era cierto hasta que me fui. Y cuando me fui me di cuenta de que se me había metido bajo la piel.
–¿Cómo llegó su familia a Buenos Aires?
–En 1936 salimos de Alemania para ver a los tíos de Dinamarca y, de allí, vinimos a Argentina. Mi padre se dedicaba al comercio de cereales. Eso llevó a que los hijos menores de esos comerciantes, en la frontera entre Alemania y Rusia, enviaran al hijo menor a Argentina a hacer lo que hoy día llamamos una pasantía. A los 16 años entré en UPI. Mi primera experiencia de guerra fue una marcha celebrando la liberación de París por la Avenida de Mayo. Yo había conocido a un grupo de refugiados. Aquí estaba el presidente del País Vasco en el exilio. Todos eran muy altos. Íbamos marchando; yo marchaba con ellos, a diez metros, digamos, y me iba a la acera a tomar nota. Allí, de repente, oí petardos. Me tiraron al suelo. Habíamos llegado a la Policía Federal. Y empezaron los gritos: «¡Viva Francia! ¡Vivan los aliados!», de un lado, y «Perón, Velazco, tu cara me da asco», del otro. Estar en el medio es lo que jamás debe hacer un periodista.
–¿Cómo conoció a Perón?
–El gran cliente de la UPI era La Prensa. Si Alberto Gainza Paz se despertaba a las ocho de la mañana y a las nueve pedía a UPI la temperatura en Helsinki, a las 9.30 tenía la información en la oficina. La Prensa tosía y UPI temblaba. Me tocó estar en el diario el día en que Perón indicó que no le iba a ser muy ingrato si la turba que estaba en la Plaza de Mayo le prendía fuego. Casi lo hicieron. Los bomberos tardaron bastante en llegar. Y yo estaba encerrado en el edificio con el director, Gainza Paz, y otros. Es el destino. En 1955, Perón estaba exiliado en la República Dominicana. Yo también estaba allí. El excanciller Hipólito Paz, del que yo me había hecho muy amigo cuando era embajador en Washington, y un funcionario de la Cancillería argentina que se había vuelto chofer de Perón, me llevaron al hotel. Allí tuve entrevistas durante cinco días consecutivos con Perón. Y me di cuenta de que él sabía quién era yo. Después, yo fui el último corresponsal extranjero que lo entrevistó, un mes antes de su muerte, en Buenos Aires. Vino el ministro de Economía, José Ber Gelbard, y me presentó a la señora de Perón. Y Perón no levantó la mirada. Advertí que él la manipulaba a ella, no ella a él, como decían algunos. Ese señor tenía el machismo latinoamericano metido hasta la médula.
–¿Fueron años perdidos en la relación entre América Latina y Estados Unidos?
– Para mí, 1958 fue el año clave para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, pero Estados Unidos no supo aprovecharlo. Esa fue la famosa iniciativa de Juscelino Kubitschek, presidente de Brasil, apoyada por Frondizi.
–Estaba por aparecer Fidel Castro…

–Tuve la primera entrevista con él en 1959. Me habían puesto preso y se anunció que me iban a fusilar en Cuba, porque había dado la primera noticia de Bahía de Cochinos. A los pocos minutos irrumpieron en el departamento miembros del comité de barrio. O sea, milicianos. Y me llevaron al G-2, donde me iban a sacar una fotografía con el membrete de terrorista. Yo me negué. Me pusieron «sospechoso». Podía vivir con eso. Volví a la isla más tarde con un grupo de congresistas norteamericanos. Fidel me pidió hablar a solas. Uno de los congresistas era muy amigo nuestro y le había prometido a Wendy, mi mujer, que no se iría sin mí. Mi esposa no quería que yo regresara a Cuba. Durante cuatro horas, Fidel no habló de otra cosa que no fuera la revolución. Dijo que seguía con sus principios humanistas y que jamás en la vida hubiera fusilado a un periodista americano. Estuve cuatro horas con ese señor y no tuve una sola noticia. Me habló de cosas que me indicaban que, igual que el amigo Chávez hoy, es un mitómano: me habló de cómo había ido a Bahía de Cochinos.
–¿Por qué se fue usted de Argentina?
–Tuve una experiencia muy coherente siendo refugiado del nazismo. Un gran amigo, el agregado de prensa de la embajada de Noruega, logró que me invitaran a Oslo a través de Scandinavian Airlines. Por ese entonces, yo iba mucho al Colón. El 1 de enero de 1948 había una función de gala. En el intervalo, sabía que Perón iba a tomar una copa de champagne. Yo era de La Prensa, y él la odiaba. Perón le dijo a Miguel Miranda, el ministro de Economía, que se reuniera periódicamente conmigo y que me diera informaciones del crecimiento y el desarrollo. Me hice amigo de él. Un día, Miranda me dijo que fuera a entrevistarme con el nuevo director de Migraciones. Ese señor me habló con un candor extraordinario: me dijo que iban a mejorar la «raza argentina».
–¿Cómo pensaban hacerlo?
–Me dijo que se había enterado de que en Noruega había un grupo de rubios de ojos azules que se llamaban «quislings» [epónimo de Vidkun Quisling, quien gobernó Noruega durante la ocupación nazi y fue fusilado por alta traición después de la Segunda Guerra Mundial]. Me dijo también que iban a traer 30.000 polacos anticomunistas que estaban varados en Londres. Fui a la oficina y redacté el cable. Mi jefe lo vio y lo envió a Nueva York. A la semana y media, el cable fue la portada del Herald Tribune. Fue mi primer artículo firmado en Estados Unidos. A los pocos días, el general Arturo Bertollo, jefe de la Policía Federal, me preguntó con buen tono cuándo me iría. Le dije que no podía irme, porque no tenía pasaporte. A las 24 horas me dieron un pasaporte de extranjero. Y me fui a Oslo.
–Lo invitaron a irse, en realidad…
–Sí. Cuando llegué a Oslo, un periódico citó mis entrevistas con Perón. En el hotel tenía una serie de llamadas de gente que quería verme: eran «quislings». Por fin, me entrevisté con el alcalde de Oslo y me enteré de que todos eran balleneros. Pero es un oficio que muy pocos países tienen y, como es patrimonio nacional, sus ciudadanos no pueden practicarlo en otros países. Tenían pasaportes para venir a Argentina como refugiados políticos. Iban a poblar el buque Eva Perón. Les quitaron todos los pasaportes. A mi regreso al hotel, tenía otros mensajes que no eran tan simpáticos. Me tuve que ir a Suecia y, después, a Finlandia. Después, a Londres y a Nueva York, donde estudié periodismo en la Columbia School of Journalism. Vengo de una familia judía en la que, si no tienes grado universitario, no eres nada.

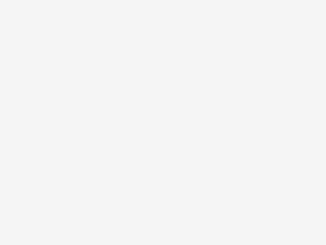

https://marcelafittipaldi.com.ar/2025/07/el-eco-de-una-primicia-historica-por-jorge-elias/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2025/7/30/henry-raymont-in-memoriam-718668-amp.html
https://reporteasia.com/opinion/2025/07/31/el-eco-de-una-primicia-historica/